Indignación, memoria y esperanza
El espejo de Gaza
Sinodalidad para volver a los orígenes

La historia de las instituciones humanas parece seguir un patrón recurrente: aquello que nace como un ideal comunitario y participativo tiende, con el tiempo, a rigidizarse, jerarquizarse y, en muchos casos, corromperse. Este fenómeno no es ajeno a la Iglesia cristiana. Así como la República Romana —inicialmente un sistema de equilibrio de poderes— degeneró en el autoritarismo imperial (Tacito, Annales, I.1), y el feudalismo medieval, basado en pactos de lealtad, derivó en el absolutismo monárquico (Bloch, La sociedad feudal, 1940)
La Iglesia, aún con su excepcional naturaleza, dado que también es una sociedad "muy humana", no escapa a ciertas constantes sociológicas. Así, experimentó una transformación análoga: la koinonía (comunión) bautismal de los primeros cristianos se eclipsó progresivamente bajo estructuras clericales jerárquicas hasta llegar a confundir la comunidad de fe cristiana con una poderosa organización que busca manejar los hilos del poder como otros tantos de este mundo. Siempre "en nombre de Dios", por supuesto, aunque esto implique cruzadas, inquisiciones, colonizaciones, esclavitudes, distracción ante totalitarismos, silencio ante las injusticias, ocultamiento de sus latrocinios, abandono de sus víctimas, el dolor de los crucificados, etc.La prioridad en esta visión es proteger la institución, no las personas.
Los primeros cristianos entendían la Iglesia como una comunidad de iguales, unida por el bautismo y el Espíritu Santo. San Pablo describía el Cuerpo de Cristo como un organismo en el que "todos los miembros se preocupan unos por otros" (1 Cor 12,25). La Didaché (s. I-II) refleja una liturgia participativa y una organización local sin distinciones rígidas entre clérigos y laicos. Como señala John Zizioulas:
"En la eclesiología primitiva, el bautismo —no la ordenación— era el sacramento que constituía la identidad eclesial" (Being as Communion, 1985).
Esta koinonía no era meramente espiritual, sino también práctica: los bienes se compartían (Hch 4,32), las decisiones se tomaban en asamblea (Hch 15) y los carismas —profecía, enseñanza, servicio— fluían libremente. La Eucaristía era memoria, comensalidad y acogida.
Hacia los siglos III-IV, la estructura eclesial comenzó a asimilar modelos del Imperio Romano. La institucionalización era necesaria para la supervivencia ante las persecuciones, pero luego fue derivando hacia la administración de una nueva religión imperial, con una progresiva centralización. Como advierte Hans Küng:
"La Iglesia adoptó el sistema administrativo romano, transformando a los obispos en funcionarios y reduciendo a los laicos a un papel pasivo" (La Iglesia, 1967).
El clero asumió funciones que antes eran comunitarias: la presidencia de la Eucaristía dejó de ser rotativa, la predicación se reservó a los ordenados, y la teología se volvió monopolio de una élite instruida. El Concilio de Nicea (325) consolidó esta jerarquización, estableciendo una pirámide de poder y honores imperiales, que culminaba en el obispo de Roma.
Max Weber (Sociología de la religión, 1920) ha estudiado como toda institución, incluso las de origen carismático, tiende con el tiempo a la degradación. Así, la primitiva koinonía (Hch 2,44-45) dio paso a una organización imperial bajo Constantino, asimilando estructuras burocráticas romanas. Desde entonces, el inconsciente eclesiástico se dedicó a defender su statu quo y justificar como "defensa de la fe", cuando a menudo era defensa de privilegios. La teología del Misterio de Dios entre los hombres pasó a ser apologética de la supremacía del clero sobre los fieles.
René Girard (La violencia y lo sagrado, 1972) mostró cómo las sociedades tienden a revestir de sacralidad sus mecanismos de dominio. Tenemos el ejemplo de la teocracia papal medieval (Inocencio III: "El papa no es un simple hombre, sino el Vicario de Cristo") que imitó el absolutismo monárquico. El sesgo clericalista espiritualiza la jerarquía, olvidando que Jesús desautorizó los títulos de poder (Mt 23,8-10).
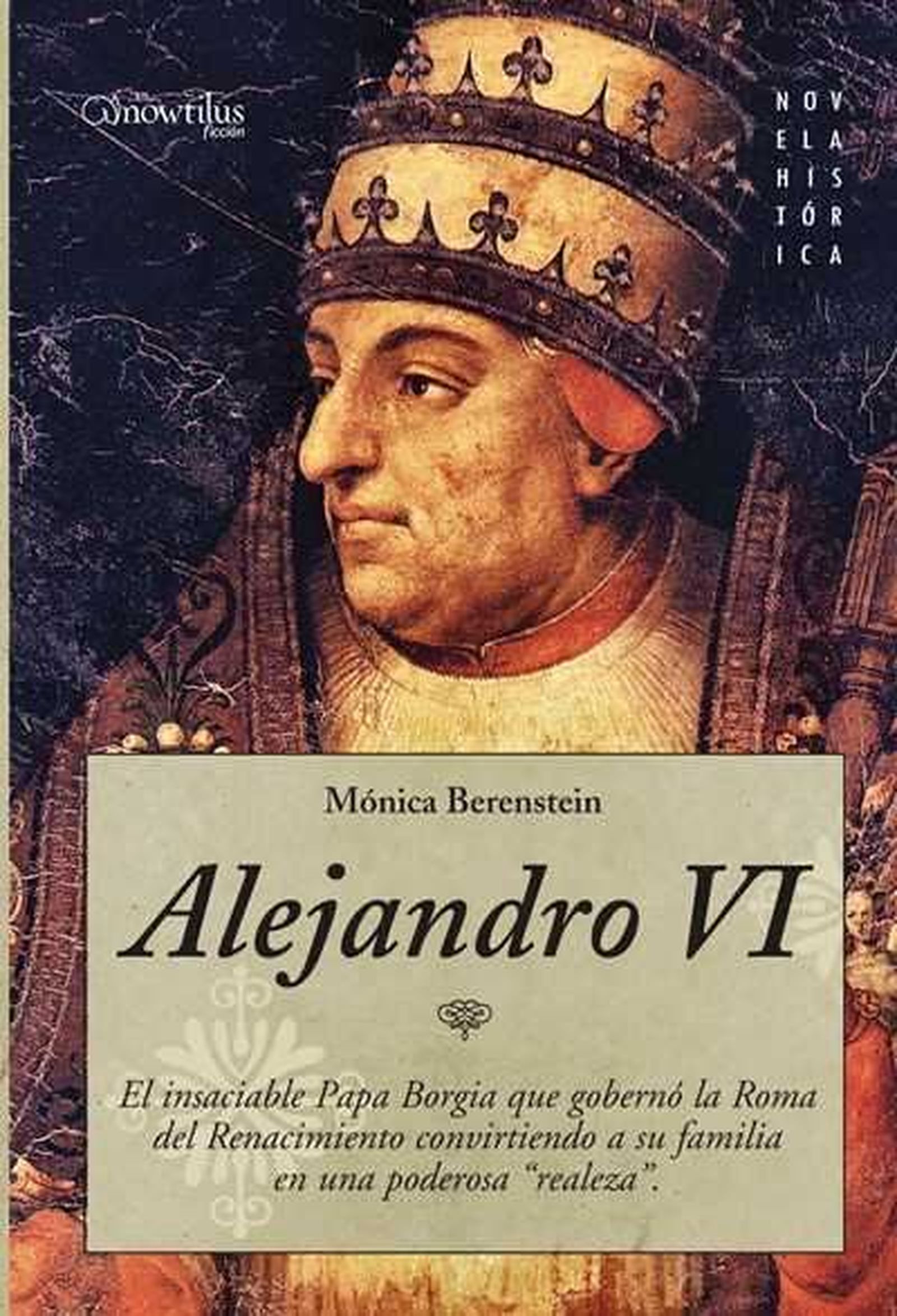
Durante la Edad Media, la Iglesia católica absorbió las estructuras del sistema feudal, configurando un modelo jerárquico y excluyente que distorsionó la comunión original del Pueblo de Dios. El clericalismo se institucionalizó, no solo como poder espiritual, sino como un régimen político-religioso. Obispos y papas actuaban como señores feudales, y el ministerio ordenado se convirtió en instrumento de dominación y subordinación. Como denuncia Yves Congar, teólogo clave del Concilio Vaticano II:
“El clericalismo redujo el sacerdocio común de los fieles a una mera recepción pasiva de los sacramentos” (Jalones para una teología del laicado, 1953).
Uno de los pilares de esta derivación, fue la imposición del celibato obligatorio. Lejos de ser una opción evangélica, se convirtió en estrategia de acumulación patrimonial (sin herederos directos, los bienes quedaban en manos de la institución) y de consolidación de una “superioridad sacral” del clero sobre el "estamento inferior de los laicos". Esta exigencia no existía en los primeros siglos del cristianismo —muchos papas y presbíteros estuvieron casados, como lo siguen estando los clérigos provenientes del anglicanismo o de las Iglesias orientales—, pero en Occidente se impuso como mecanismo de obediencia y control. Como dijo con agudeza Umberto Eco: “La castidad clerical no era virtud, sino garantía de obediencia”.
Según el historiador Peter Brown, el celibato no fue solo un gesto ascético, sino: “un mecanismo para construir una identidad clerical autónoma, libre de lealtades familiares y patrimoniales” (The Body and Society, 1988).
Así nació una “casta angélica”, donde se idealizaba al clero célibe como imitación de los ángeles (imitatio angelorum). Esta separación artificial entre el clero y el resto del Pueblo de Dios alimentó el mito de una superioridad espiritual que justificaba el poder sacralizado. Sin embargo, esta exaltación degeneró con frecuencia en escándalos, abusos, pederastias y ocultamientos, tal como lo advirtió el mismo Jesús: “Todo el que se ensalza será humillado” (Lc 14,11).
Frente al misterio encarnado de Cristo, que abrazó la humanidad con todas sus dimensiones, este angelismo clerical resulta no solo irreal, sino peligrosamente inhumano y ha derivado de hecho en numerosas patologías. Como recuerda la teología contemporánea, no es la negación de lo humano lo que santifica, sino su redención y transformación.
El Concilio de Trento (1563), en lugar de corregir este desvío, lo reforzó, declarando la superioridad del celibato sobre el matrimonio, y consolidando la imagen del sacerdote como alter Christus —no por su servicio, sino por su separación del mundo. Aunque esta idea nunca fue dogma, lo ha instalado sutilmente en el imaginario eclesial.
Como advierte José María Castillo: “El celibato obligatorio convirtió al sacerdote en un ser liminal, ni laico ni seglar, suspendido en una sacralidad artificial”(La Iglesia de los pobres, 2015).
Esta separación no solo afecta la vida del ministro ordenado, sino que desconecta al clero del tejido humano y comunitario, impidiendo que actúe con libertad profética y empatía pastoral. La exclusión estructural de la mujer y la desconfianza hacia la familia como lugar de santidad refuerzan una Iglesia de castas más que de comunidades.
La Reforma protestante, en parte, fue una respuesta a esta deformación eclesiológica. Su denuncia del celibato obligatorio como imposición no bíblica no fue escuchada, y en lugar de diálogo, la Iglesia católica postridentina optó por la represión del disenso. Solo con el Concilio Vaticano II se comenzó a recuperar una teología de la escucha, la sinodalidad y la dignidad bautismal común.
La marginación actual del sacerdote casado (ya sea secularizado o en ritos orientales) dentro de la estructura católica romana es un fenómeno que no se explica por la doctrina, sino por mecanismos sociológicos y de control clerical. Aunque el celibato no es un dogma (es una imposición eclesiástica tardía, no originaria), se ha convertido en un símbolo de identidad del poder sacerdotal, y su cuestionamiento amenaza los pilares de un sistema que confunde a propósito santidad con soltería y ministerio con casta separada.
“No se puede hablar de conversión pastoral sin tocar los pilares que sostienen la estructura clericalista”. (Francisco, Discurso al CELAM, Bogotá, 2017).
El Concilio Vaticano II intentó corregir esta deriva, reafirmando la dignidad bautismal y el sensus fidei de todo el Pueblo de Dios (Lumen Gentium, 12). Sin embargo, en la práctica, persisten resistencias al cambio. Como escribe el teólogo José Comblin:
"El clericalismo no es solo un abuso, sino una herejía eclesiológica: niega la encarnación del Espíritu en toda la comunidad" (La Iglesia en la periferia, 2005).
La sinodalidad promovida por el Papa Francisco —con su llamado a "escuchar a todos, incluso a los alejados"— es un paso -teórico hasta el momento- hacia la recuperación de la koinonía. Pero requiere un desmantelamiento cultural de siglos de mentalidad jerárquica, tarea que el papa León ha prometido continuar.
Esta reforma toca privilegios ancestrales, por eso requiere cambios estructurales acordes al Evangelio y no solo una cosmética de enunciados y predicaciones huecas. Es hora de distinguir lo esencial de lo accesorio: "La Iglesia no debe confundir la disciplina con el dogma, ni la costumbre con el Espíritu" (Edward Schillebeeckx, El ministerio eclesial, 1980).

La historia de la Iglesia no es lineal. Si en el pasado la koinonía se oscureció bajo capas de institucionalización, también es cierto que el Espíritu sigue suscitando profetas que reclaman un retorno al Evangelio. Como escribió San Agustín en medio de la crisis donatista:
"La Iglesia es una mezcla de trigo y cizaña, pero su belleza última radica en su capacidad de conversión" (Enarrationes in Psalmos, 44).
La tarea hoy es, pues, doble: denunciar las estructuras que ahogan la comunión, pero también creer que otra Iglesia es posible —una que, como en Pentecostés, hable todas las lenguas y escuche todas las voces—. Una que no solo sea "maestra" de la historia, sino también tenga la humildad de ser su "discípula", porque el Dios cristiano habla en la historia y en los Signos de los Tiempos.
poliedroyperiferia@gmail.com
También te puede interesar
Indignación, memoria y esperanza
El espejo de Gaza
La Doctrina social de la Iglesia frente a la desigualdad habitacional
El sagrado derecho a la vivienda
Democracia y Sinodalidad desde los excluidos
Jesús ante los instigadores del miedo, el odio y la violencia
La migración define la espiritualidad cristiana
El cristiano que no es Migrante no es Cristiano, Porque la Fe es un Éxodo
Lo último
La sabiduría del corazón
Corazón pensante para humanizar
Cuidar cuando no se puede curar
Nunca incuidables
Morir humanamente, morir acompañado
Morir con dignidad
Sanar, acompañar, humanizar
Medicina y cuidado